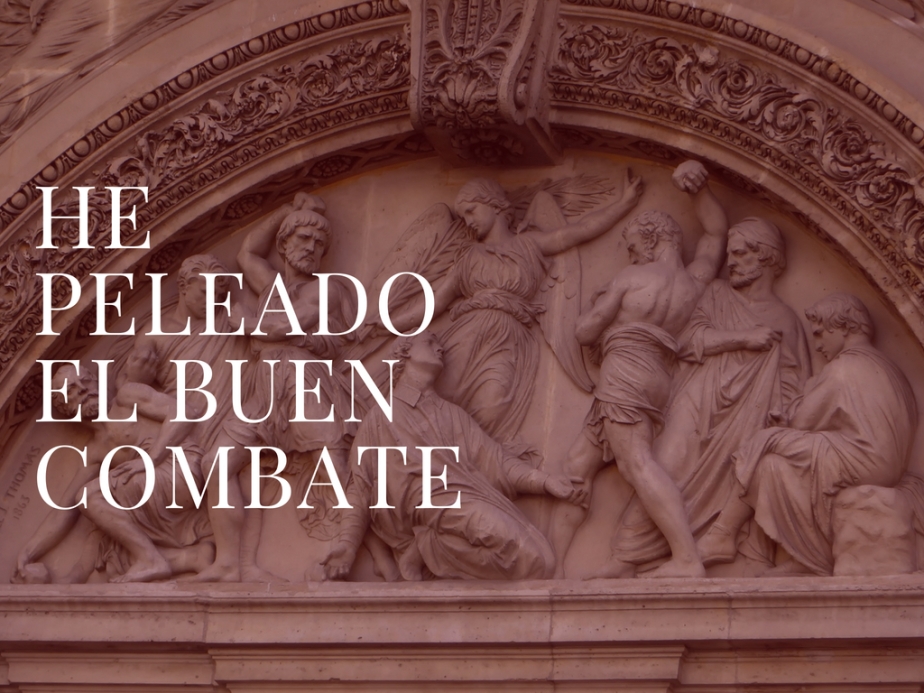HE PELEADO EL BUEN COMBATE
EN EL COMBATE DE LA RESISTENCIA
He
peleado el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. En
adelante me está reservada la corona de la justicia, que me dará el
Señor, el Juez justo, en aquel día, y no sólo a mí sino a todos los que hayan amado su venida.
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Introducción, 1:1-11.
Prólogo, 1:1-3.
En el primer libro, ¡oh Teófilo!, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta
el día en que fue levantado al cielo, una vez que, movido por el
Espíritu Santo, dio sus instrucciones a los apóstoles que se había
elegido; a los cuales, después de su pasión, se dio a ver en
muchas ocasiones, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablandoles
del reino de Dios.
Como
hizo cuando el Evangelio, también ahora antepone San Lucas un breve
prólogo a su libro, aludiendo a la obra anterior , y recordando la
dedicación a Teófilo, personaje del que no sabemos nada en concreto,
pero que, en contra de la opinión de Orígenes, juzgamos con San Juan
Crisóstomo sea persona real, no imaginaria, al estilo de “Filotea” ( —
alma amiga de Dios) de que habla San Francisco de Sales. El título de
κρατήστε (σptimo, excelentísimo) con que es designado en Le 1:3, título
que solía darse a gobernadores, procónsules, etc., v.gr., a Félix y a
Festo, procuradores de Judea (cf. 23:26; 26:25), parece indicar que
sería persona constituida en autoridad. Está claro, sin embargo, dado el
carácter de la obra, que San Lucas, aunque se dirige a Teófilo, no
intenta redactar un escrito privado, sino que piensa en otros muchos
cristianos que se encontraban en condiciones más o menos parecidas a las
de Teófilo. Esta práctica de dedicar una obra a algún personaje insigne
era entonces frecuente. Casi por las mismas fechas, Josefo dedicará
sus Antigüedades judaicas (1:8) y su Contra Apión (1:1) a un tal Epafrodito.
Gramaticalmente,
la construcción del prólogo es bastante intrincada. Ese “en el primer
libro traté de..” parece estar pidiendo un “ahora voy a tratar de..” Es
la construcción normal que encontramos en los historiadores griegos,
quienes, además, suelen unir ambas partes mediante las conocidas
partículas. δε. También Lucas usa la partícula μεν para la primera
parte: τον μεν πρώτον λόγον. pero falta la segunda, acompañada del
habitual δε, como todos esperábamos. Esto ha dado lugar a una infinidad
de conjeturas, afirmando, como hace, v.gr., Loisy, que en la obra
principal de Lucas teníamos el período completo con el acostumbrado μεν.
δε, pero un redactor posterior, que mutiló y retocó los Hechos con
carácter tendencioso, dándole ese fondo de sobrenaturalismo que hoy
tienen, suprimió la segunda parte con su correspondiente δε, en la que
se anunciaba el sumario de las cosas a tratar, quedando así truncada la
estructura armoniosa de todo el prólogo . Naturalmente, esto no pasa de
pura imaginación. La realidad es que en Lucas, como, por lo demás, no es
raro en la época helenística, encontramos no pocas veces el μεν
solitario, es decir, sin el correspondiente δε (cf. 3:21; 23:22; 26:9;
27:21). Y en cuanto a la cuestión de fondo, nada obligaba a Lucas, como
hay también ejemplos en otros autores contemporáneos, a añadir, después
de la alusión a lo tratado en su primer libro, el sumario de lo que se
iba a tratar en el siguiente. Por lo demás, aunque no de manera directa,
en realidad ya queda indicado en los v.3-8, particularmente en este
último, en que se nos da claramente el tema que se desarrollará en el
libro.
Es
de notar la expresión con que Lucas caracteriza la narración
evangélica: “lo que Jesús hizo y enseñó,” como indicando que Jesús, a la
predicación, hizo preceder el ejemplo de su vida, y que la narración
evangélica, más que a la información histórica, está destinada a nuestra
edificación. En griego se dice: “comenzó a hacer y a enseñar,”
frase que muchos interpretan como si Lucas con ese “comenzó” quisiera
indicar que el ministerio público de Jesús no era sino el principio de
su obra, cuya continuación va a narrar ahora él en los Hechos. Es decir,
dan pleno valor al verbo “comenzar.” Ello es posible, pues de hecho la
obra de los apóstoles es presentada como continuación y complemento de
la de Jesús (cf. 1:8; 9:15); sin embargo, también es posible, como
sucede frecuentemente en el griego helenístico y en los evangelios (cf.
Mt 12:1; 16:22; Lc 3:8; 14:9; 19:45), que el verbo “comenzó” se emplee
pleonásticamente y venga a ser equivalente a “se dio a..,” pudiendo
traducirse: “hizo y enseñó.”
También es de notar la mención que Lucas hace del Espíritu Santo, al referirse a las instrucciones que Jesús da a los apóstoles durante esos cuarenta días que median entre la resurrección y la ascensión, y
en que se les aparece repetidas veces (v.3; cf. Lc 24, 38-43; Jn 20:27;
21:9-13). Son días de enorme trascendencia para la historia de la
Iglesia, las postreras consignas del capitán antes de lanzar sus
soldados a la conquista del mundo. De estos días, en que les hablaba del “reino de Dios,” arrancan,
sin duda, muchas tradiciones en torno a los sacramentos y a otros
puntos dogmáticos que la Iglesia ha considerado siempre como
inviolables, aunque no se hayan transmitido por escrito.
Si
Lucas habla de que Jesús da esas instrucciones y consignas “movido por
el Espíritu Santo,” no hace sino continuar la norma que sigue en el
evangelio, donde muestra un empeño especial en hacer resaltar la intervención del Espíritu Santo cuando la
concepción de Jesús (Lc 1:15.35.41.67), cuando la presentación en el
templo (Lc 2:25-27), cuando sus actuaciones de la vida pública (Lc
4:1-14-18; 10:21; 11:13). Es obvio, pues, que también ahora, al dar
Jesús sus instrucciones a los que han de continuar su obra, lo haga “movido por el Espíritu Santo.” Algunos
interpretan ese inciso como refiriéndose a la frase siguiente, es
decir, a la elección de los apóstoles; y San Lucas trataría de hacer
resaltar cómo los apóstoles, cuyas actuaciones bajo la evidente acción
del Espíritu Santo va a describir en su obra, habían sido ya elegidos
con intervención de ese mismo Espíritu. El texto griego (άχρι f΅s ημέρας
έντειλάμενος τοΐς οπτοστόλοις δια πνεύματος αγίου ους έξελέξατο
άν-ελήμφ3η) nada tendrá que oponer gramaticalmente a esta
interpretación, que es posible, igual que la anterior. Y hasta pudiera
ser que San Lucas se refiera a las dos cosas, instrucciones y elección,
hechas ambas por Jesús “movido por el Espíritu Santo.”
Últimos días de Jesucristo en la tierra, 1:4-8.
Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, que de mí habéis escuchado; porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Ellos, pues, estando reunidos, le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? El les dijo: No os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano; pero
recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros,
y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaría y
hasta los extremos de la tierra.
Es
normal que Jesús, después de su resurrección, aparezca a sus apóstoles
en el curso de una comida y coma con ellos (cf. Mc 16, 14; Lc 24:30.43;
Jn 21:9-13; Act 10:41). De esa manera, la prueba de que estaba realmente
resucitado era más clara. En una de estas apariciones, al final ya de
los cuarenta días que median entre resurrección y ascensión, les da un
aviso importante: que no se ausenten de Jerusalén hasta después que
reciban el Espíritu Santo. Quería el Señor que esta ciudad, centro de la
teocracia judía, fuera también el lugar donde se inaugurara oficialmente la Iglesia, adquiriendo así un hondo significado para los cristianos (cf. Gal 4:25-26; Apoc 3:12; 21:2-22). Jerusalén será la iglesia-madre, y de ahí, una vez recibido el Espíritu Santo, partirán los apóstoles para anunciar el reino de Dios en el
resto de Palestina y hasta los extremos de la tierra (cf. 1:8). Es
probable que Lucas, para hacer resaltar esa idea, haya omitido en su
evangelio la referencia a las apariciones en Galilea (cf. Lc 24:6-7 = Mt
16:7).
Llama al Espíritu Santo “promesa del Padre,” pues
repetidas veces había sido prometido en el Antiguo Testamento para los
tiempos mesiánicos (Is 44:3; Ez 36:26-27; Jl 2:28-32), como luego hará
notar San Pedro en su discurso del día de Pentecostés, dando razón del
hecho (cf. 2:16). También Jesús lo había prometido varias veces a lo
largo de su vida pública para después de que él se marchara (cf. Lc
24:49; Jn 14:16; 16:7). Ni se contenta con decir que recibirán el Espíritu Santo, sino que, haciendo referencia a una frase del Bautista (cf. Lc 3:16), dice que “serán bautizados” en él, es decir, como sumergidos en
el torrente de sus gracias y de sus dones. Evidentemente alude con ello
a la gran efusión de Pentecostés (cf. 11:16), que luego se describirá
con detalle (cf. 2:1-4).
La
pregunta de los apóstoles de si iba, por fin, a “restablecer el reino
de Israel” no está claro si fue hecha en la misma reunión a que se alude
en el v.4, o más bien en otra reunión distinta. Quizá sea más probable
esto último, pues la reunión del v.4 parece que fue en Jerusalén y
estando en casa, mientras que ésta del v.6 parece que tuvo lugar en el
monte de los Olivos, cerca de Betania (cf. v.9-12; Lc 24:50). Con todo,
la cosa no es clara, pues la frase “dicho esto” del v.9, narrando a
renglón seguido la ascensión, no exige necesariamente que ésta hubiera
de tener lugar en el mismo sitio donde comenzó la reunión. Pudo muy bien
suceder que la reunión comenzara en Jerusalén y luego salieran todos
juntos de la ciudad por el camino de Betania, llegando hasta la cumbre
del monte Olivete, donde habría tenido lugar la ascensión. La distancia
no era larga, sino el “camino de un sábado” (1:12), es decir, unos dos
mil codos, que era lo que, según la enseñanza de los rabinos, podían
caminar los israelitas sin violar el descanso sagrado del sábado. En
total, pues, poco menos de un kilómetro, si se entiende el codo vulgar (= 0:450
m.), o poco más de un kilómetro, si se entiende el codo mayor o regio
(= 0:525 m.). La misma pregunta de si era “ahora cuando iba a
restablecer el reino de Israel,” parece estar sugerida por la anterior
promesa del Señor de que, pasados pocos días, serían bautizados en el Espíritu Santo.
Hay autores, particularmente entre los que suponen un solo volumen original que incluía tercer evangelio y Hechos, que
dicen ser este v.6 el que recoge el hilo de la narración interrumpida
en Lc 24:49. Mas sea de eso lo que fuere, es interesante hacer notar
cómo los discípulos, después de varios años de convivencia con el
Maestro, seguían aún ilusionados con una restauración temporal de la
realeza davídica, con dominio de Israel sobre los otros pueblos. Así
interpretaban lo dicho por los profetas sobre el reino mesiánico (cf. Is
11:12; 14:2; 49:23; Ez 11:17; Os 3:5; Am 9:11-15; Sal 2:8; 110:2-5),
a pesar de que ya Jesús, en varias ocasiones, les había declarado la
naturaleza espiritual de ese reino (cf. Mt 16:21-28; 20:26-28; Lc
17:20-21; 18:31-34; Jn 18:36). No renegaban con ello de su fe en Jesús,
antes, al contrario, viéndole ahora resucitado y triunfante, se sentían
más confiados y unidos a él; pero tenían aún muy metida esa concepción
político-mesiánica, que tantas veces se deja traslucir en los Evangelios
(cf. Mt 20:21; Lc 24:21; Jn 6:15) y que obligaba a Jesús a usar de suma
prudencia al manifestar su carácter de Mesías, a fin de no provocar
levantamientos peligrosos que obstaculizasen su misión (cf. Mt 13:13;
16:20; Mc 3:11-12; 9:9). Sólo la luz del Espíritu Santo acabará de
corregir estos prejuicios judaicos de los apóstoles, dándoles a conocer
la verdadera naturaleza del Evangelio. De momento, Jesús no cree
oportuno volver a insistir sobre el particular, y se contenta con
responder a la cuestión cronológica, diciéndoles que el pleno
establecimiento del reino mesiánico, de cuya naturaleza él ahora nada
especifica, es de la sola competencia del Padre, que es quien ha fijado
los diversos “tiempos y momentos” de preparación (cf. 17:30; Rom 3:26; 1
Pe 1:11), inauguración (Mc 1:15; Gal 4:4; 1 Tim 2:6), desarrollo (Mt
13:30; Rom 11:25; 13:11; 2 Cor 6:2; 1 Tes 5:1-11) y consumación
definitiva (Mt 24:36; 25:31-46; Rom 2:5-11; 1 Cor 1:7-8; 2 Tes 1:6-10).
En tal ignorancia, lo que a ellos toca, una vez recibida la fuerza
procedente del Espíritu Santo, es trabajar por ese restablecimiento,
presentándose como testigos de los hechos y enseñanzas de Jesús, primero en Jerusalén, luego en toda la Palestina y, finalmente, en medio de la gentilidad.
Tal
es la consigna dada por Cristo a su Iglesia con palabras que son todo
un programa: “recibiréis la virtud del Espíritu Santo y seréis mis
testigos..,” lo que viene a significar que la Iglesia es concebida como
una realización jerárquico-carismastica, que descansa en el
principio del envío. El testimonio de esos “testigos” será testimonio
del Espíritu Santo (cf. 2:4; 4:31; 5:32; 15:28). Es un mandato y una promesa. Al reino de Israel, limitado a Palestina, opone Jesús la universalidad de su Iglesia y de su reino, predicha
ya por los profetas (cf. Sal 87:1-7; Is 2:2-4; 45:14; 60:6-14; Jer
16:19-21, Sof 3:9-10; Zac 8:20-23) y repetidamente afirmada por él (cf.
Mt 8:11; 24:14; 28:19; Lc 24:47).
La ascensión, 1:9-11.
Dicho esto y viéndole ellos, se elevó, y una nube le ocultó a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en El, que se iba, dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante, y
les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús
que ha sido llevado de entre vosotros al cielo vendrá así, como le
habéis visto ir al cielo.
Narra
aquí San Lucas, con preciosos detalles, el hecho trascendental de la
ascensión de Jesús al cielo. Ya lo había narrado también en su
evangelio, aunque más concisamente (cf. Lc 24:50-52). Lo mismo hizo San
Marcos (Mc 16:19). San Mateo y San Juan lo dan por supuesto, aunque
explícitamente nada dicen (cf. Mt 28, 16-20; Jn 21:25).
Parece
que la acción fue más bien lenta, pues los apóstoles están mirando al
cielo mientras “se iba.” Evidentemente, se trata de una descripción
según las apariencias físicas, sin intención alguna de orden
científico-astronómico. Es el cielo atmosférico, que puede contemplar
cualquier espectador, y está fuera de propósito querer ver ahí alusión a
alguno de los cielos de la cosmografía hebrea o de la cosmografía
helenística (cf. 2 Cor 12:2). Los dos personajes “con hábitos blancos”
son dos ángeles en forma humana, igual que los que aparecieron a las
mujeres junto al sepulcro vacío de Jesús (Lc 24:4; Jn 20:12).
En
cuanto a la nube, ya en el Antiguo Testamento una nube reverencial
acompañaba casi siempre las teofanías (cf. Ex 13:21-22; 16:10; 19:9; Lev
16:2; Sal 97:2; Is 19:1; Ez 1:4). También en el Nuevo Testamento
aparece la nube cuando la transfiguración de Jesús (Lc 9:34-35). El profeta Daniel habla de que el “Hijo del Hombre” vendrá sobre las nubes a establecer el reino mesiánico (Dan
7:13-14), pasaje al que hace alusión Jesucristo aplicándolo a sí mismo
(cf. Mt 24:30; 26:64). Es obvio, pues, que, al entrar Jesucristo ahora
en su gloria, una vez cumplida su misión terrestre, aparezca también la
nube, símbolo de la presencia y majestad divinas. Los dos
personajes de “hábito blanco,” de modo semejante a lo ocurrido en la
escena de la resurrección (cf. Lc 24:4), anuncian a los apóstoles que
Jesús reaparecerá de nuevo de la misma manera que lo ven ahora
desaparecer, sólo que a la inversa, pues ahora desaparece subiendo y
entonces reaparecerá descendiendo. Alusión, sin duda, al retorno glorioso de Jesús en la parusía, que
desde ese momento constituye la suprema expectativa de la primera
generación cristiana, y cuya esperanza los alentaba y sostenía en sus
trabajos (cf. 3:20-21; 1 Tes 4:16-18; 2 Pe 3:8-14).
Es claro que, teológicamente hablando, Jesús ha entrado en la Vida desde el momento mismo de la Resurrección, sin
que haya de hacerse esa espera de cuarenta días hasta la Ascensión. Lo
que se trata de indicar es que Jesús, aunque viviera ya en el mundo
futuro escatológico, todavía se manifestaba en este mundo nuestro, a fin
de instruir y animar a sus fieles.
Continuará…